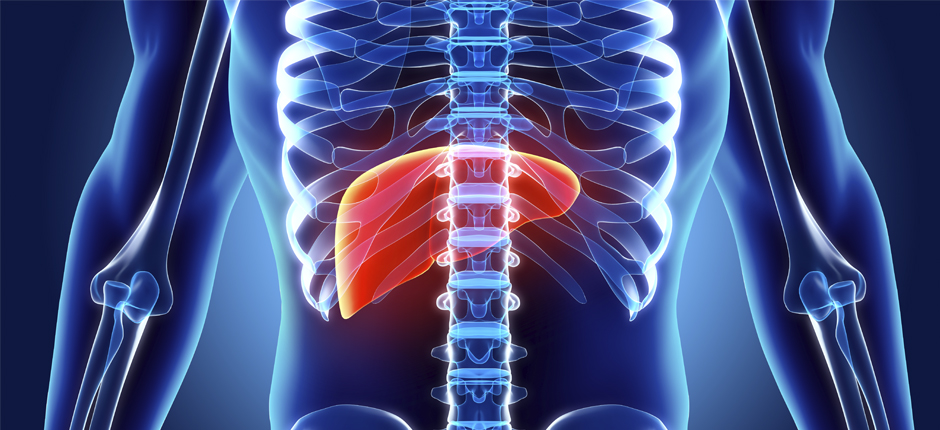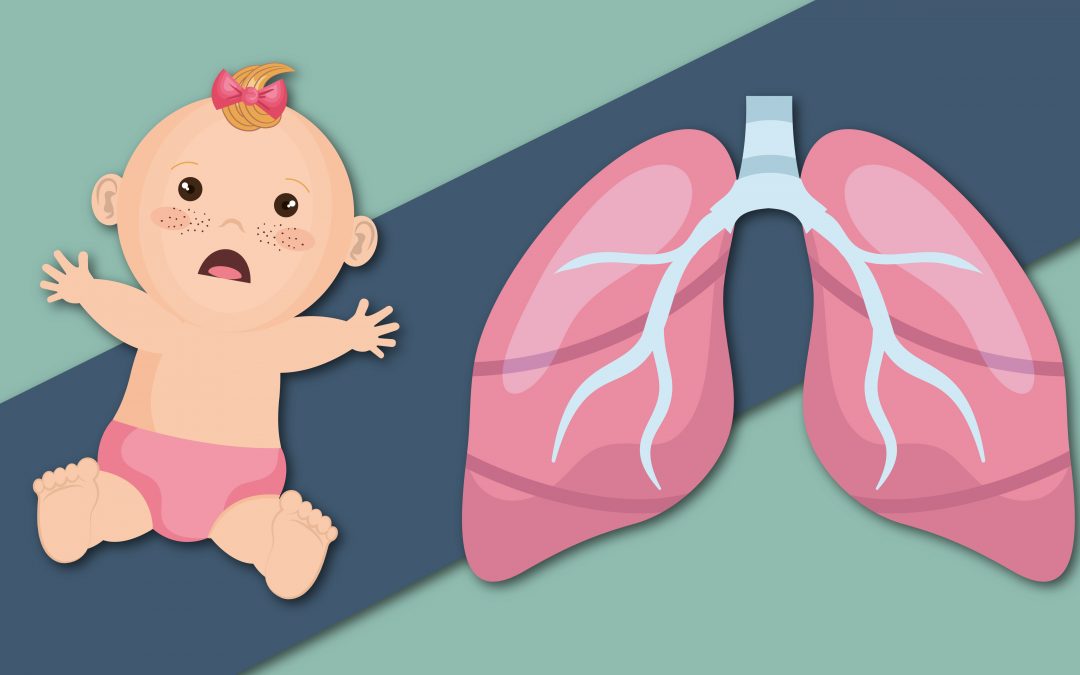
¿Laringotraqueítis?

La laringotraqueitis aguda es una enfermedad inflamatoria y generalmente infecciosa de las vías respiratorias, su evolución es rápida y es más frecuente en la edad pediátrica, de los primeros 6 meses a los 3 años, sin embargo, pudiera padecerse en la edad adulta. Se puede presentar en cualquier época del año, pero mayormente en invierno.
Entre los virus y adenovirus más comunes que causan la enfermedad, se encuentran Parainfluenza tipo 1 y tipo 3, así como el Virus Sincicial Respiratorio y el de Influenza.
Los síntomas que los infantes manifiestan son accesos de tos traqueal (también denominada como ‘tos perruna’) leves o intensos que resultan imposibles de contener, se puede acompañar de vómito, causar cambios en la voz o pérdida de la misma y un ruido respiratorio en la laringe conocido como estridor laríngeo respiratorio, que se percibe al momento de respirar.
Entre otros signos de alarma y complicaciones se encuentran, dificultad (disnea) e insuficiencia respiratoria, vías respiratorias inflamadas, alteraciones en el estado de conciencia y disminución de la oxigenación.
El diagnóstico es de carácter clínico, se basa en la exploración, en algunas pruebas que detectan los patógenos bacterianos y en la radiografía.
Es importante atender de manera oportuna y temprana al paciente para limitar las complicaciones, como parte del tratamiento se utilizan algunos esteroides por ser una enfermedad aguda inflamatoria; y en los casos de accesos de tos muy intensa, el médico prescribirá el uso de algún broncodilatador, reposo e hidratación.
No existe una medida de prevención propiamente, ya que pueden ser varios virus los agentes causales, el ambiente o la temporada, pero hay que mantener la limpieza e higiene en los niños para reducir los riesgos de infección.
Con información del Dr. Jorge Salas Hernández, Coordinador del Subcomité Académico de Neumología de la Facultad de Medicina. UNAM, y Director General del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”.