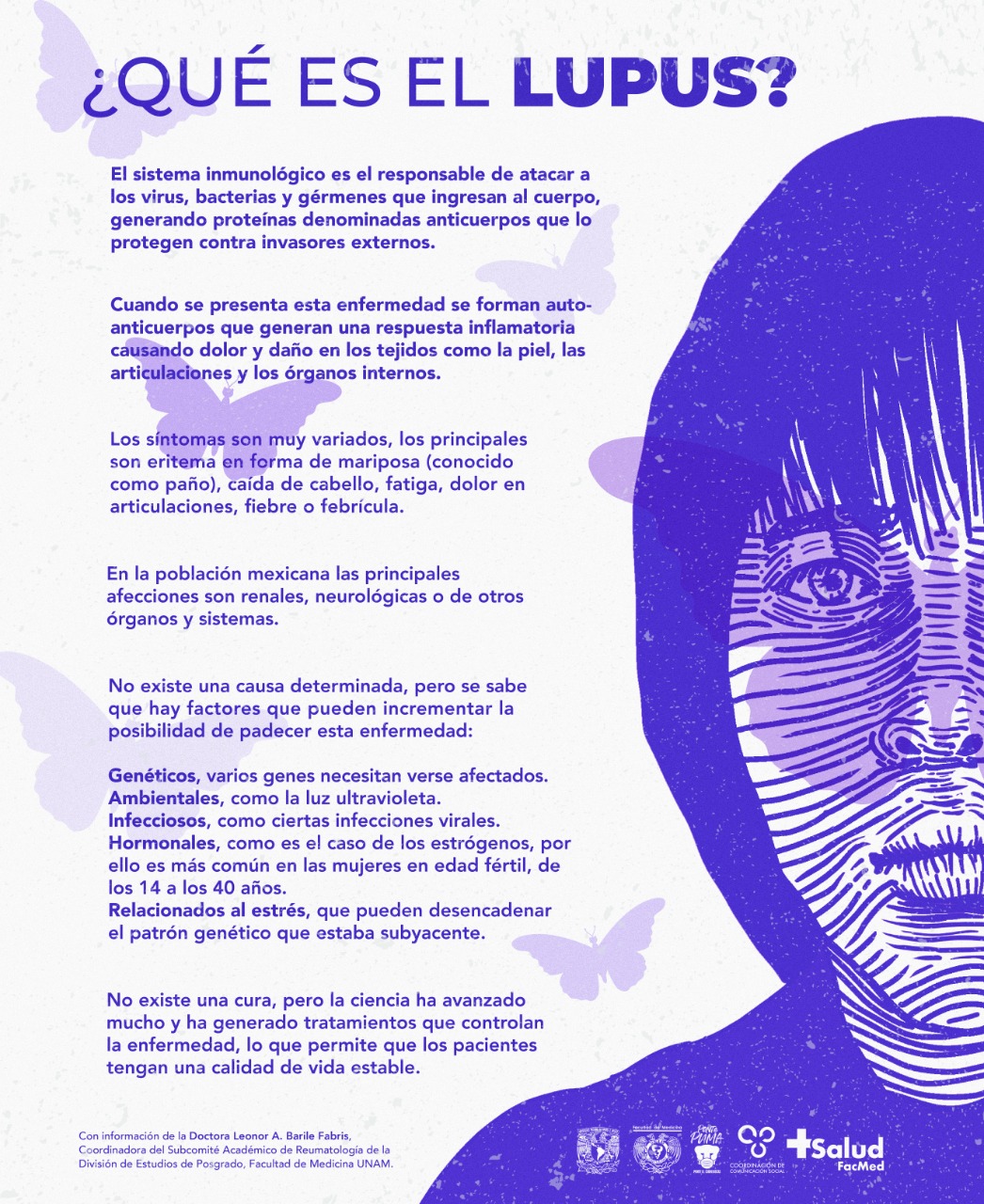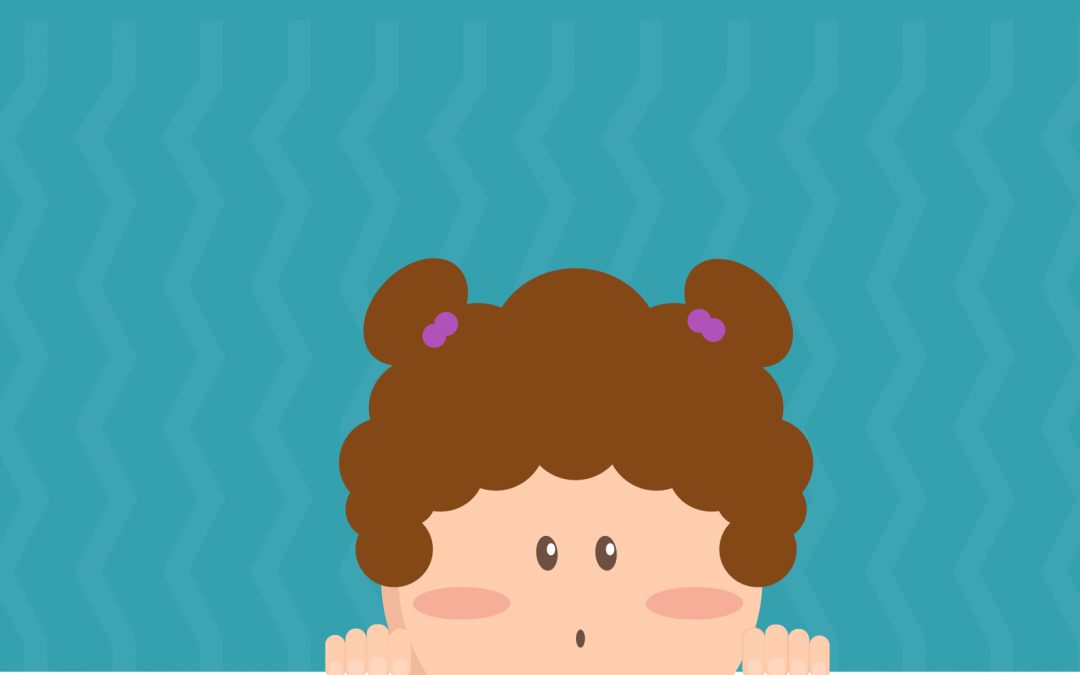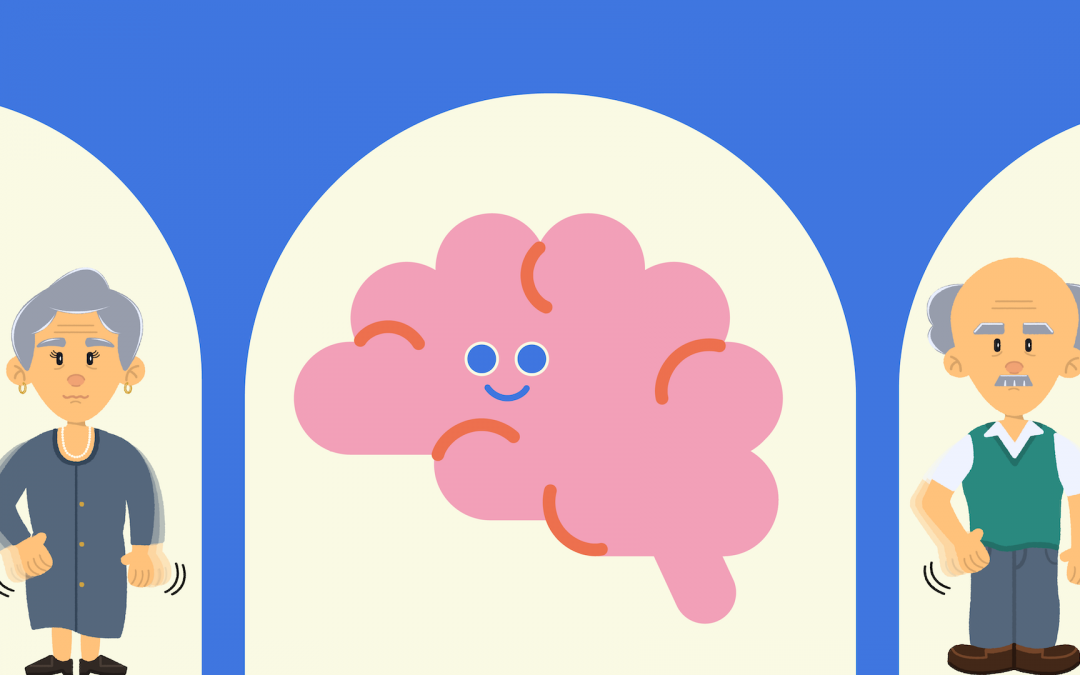Atención de partos y embarazos en tiempos de COVID-19

Nota e infografía por: Zenyaci Morales
La pandemia llegó a México en marzo de 2020 y durante este tiempo ha sido fundamental la participación de las y los obstetras que se han enfrentado a diversas dificultades para ofrecer la debida atención a las embarazadas, ya que muchos hospitales tuvieron que hacer una conversión de emergencia para atender, en la mayor parte de sus áreas, casos de COVID-19, con lo que se les restó áreas de trabajo. Esto ha significado un problema, ya que en México aumentó la tasa de embarazos a causa del confinamiento y según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), durante este año de confinamiento, se registraron 2 millones 151 mil 358 nacimientos, lo que significa una mayor demanda de atención médica obstétrica.
La estructura de los hospitales ha cambiado totalmente, algunos de los que solo atendían embarazos ahora lo hacen exclusivamente para pacientes infectados. Otros se han quedado sólo para atención obstétrica, con o sin la enfermedad, divididas en el área COVID-19 y la que es libre de ella. También están los hospitales dedicados a cualquier paciente contagiado que atienden a pacientes con embarazo.
En todos los casos que requieren hospitalización, embarazadas o no, se realiza un triaje respiratorio para saber si hay algún dato de sospecha de SARS-CoV-2 y de acuerdo al diagnóstico, se le canaliza al área correspondiente.
A las pacientes infectadas se les revisa con instrumental médico debidamente esterilizado, de uso exclusivo para aquellas que tienen esta enfermedad, y un médico especialmente asignado le brindará la atención requerida con todo el equipo de protección necesario. En algunas ocasiones la paciente debe quedarse ingresada porque ya está muy cerca la labor de parto o porque presenta dificultad respiratoria.
Después de su nacimiento, el bebé se queda en la misma área con la madre, siempre y cuando no exista alguna contraindicación. En algunos hospitales se les tiene en cuartos separados y sólo se le lleva a la mamá cuando tiene que alimentarlo, ya que no está contraindicado que se le dé el seno materno. El virus del SARS-CoV-2 no se transmite por lactancia y, en estos casos, la leche materna contiene sólo los anticuerpos. Al momento de alimentarlo, la madre debe seguir las medidas sanitarias como el lavado de manos y el uso correcto del cubrebocas para evitar contagiarlo.
Si la infección de la madre no es grave, puede darse de alta y seguir su tratamiento en casa, de igual manera con las debidas medidas de protección sanitaria. Por el contrario, cuando se trata de un caso grave, la paciente requiere estar internada por 10 a 15 días y si se requiere, hacer uso de una unidad de cuidados intensivos para tener acceso a la intubación endotraqueal.
El bebé generalmente podría ser prematuro, ya que en algunas situaciones como ésta se debe interrumpir el embarazo para salvaguardar la vida de ambos. Se han visto pocos casos en los que el bebé nace con la enfermedad cuando la mamá está contagiada, pero aún no está comprobado si hay una transmisión dentro del útero o transplacentaria, por lo que a todos los bebés se les hace la prueba al nacer.
¿Qué pasa con el control prenatal actualmente?
Otro gran problema en tiempos de pandemia es que muchos nacimientos se atienden de manera tardía o de emergencia, debido a que muchas personas tienen miedo de contagiarse al asistir a sus consultas periódicas, y no llevan un control prenatal adecuado, pues desconocen que los hospitales se encuentran debidamente divididos por las áreas correspondientes para evitar la propagación del virus.
También es indispensable evitar otras posibles enfermedades en los bebés al nacer, por lo que se recomienda acudir a 5 consultas prenatales como mínimo y seguir las indicaciones que su médico le señale, entre las que se incluye una adecuada ingesta de hierro, ácido fólico, tener un peso adecuado y una alimentación saludable. También es necesario tener todas las medidas de protección pertinentes al momento de acudir a consulta, tales como el uso de cubrebocas, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol-gel en una concentración del 70 por ciento de alcohol y preferentemente portar careta, así como evitar salir de casa en otras ocasiones que no sean necesarias para evitar conglomeraciones.
Con información de la Doctora Susana Haquet Santana, Ginecóloga y Obstetra, Profesora del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina,UNAM y Médica adscrita al Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” del IMSS.